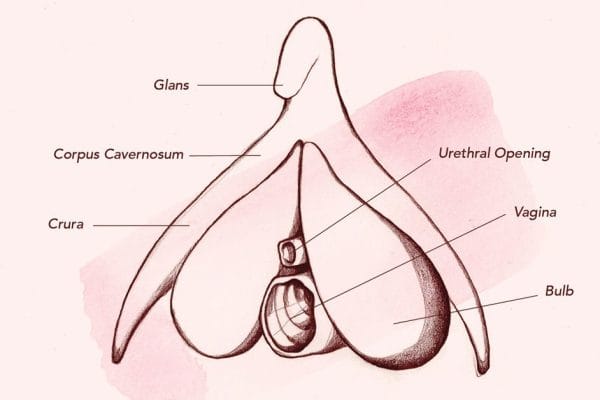En los 2000, la antropóloga Sharon Elaine Hutchinson en su texto «la etnicidad nuer militarizada» perfiló claramente las imbricaciones entre colonialismo, militarización de las identidades sudanesas y la crueldad sin precedentes de las guerras civiles que asolaron Sudán en los 90. De los múltiples factores que intervienen en la dolorosa transformación descrita por Hutchinson nos detendremos en un elemento, quizás menor, pero curioso, por el exotismo que implica desde una mirada occidental. Nos referimos al cambio psicológico y social causado por la introducción de las armas de fuego: en la cosmología nuer y dinka quedaba claro que el poder de una lanza emanaba de los huesos y tendones de quien la blandía y, por lo tanto, no cabía duda de a quien achacar la responsabilidad de los actos cometidos con ella. Por el contrario, la traumática imposición de las armas de fuego difuminó esta relación causa-efecto, pues la fuente del poder de una bala resultaba más difícil de rastrear; de este modo, la escopeta se constituyó en un elemento mediador que mitigaba la responsabilidad y separaba física y simbólicamente el acto homicida de quien lo perpetró.
Pensemos ahora en 2023. Para quien pueda acceder a ella, la tecnología digital supone la asunción abrupta y constante de nuevas prácticas y dispositivos que modifican y median las formas de relacionarnos, dando lugar la mayoría de las veces a una mezcla confusa de viejas ideas y nuevas tecnologías. Por ejemplo, observemos brevemente algunas percepciones erradas, pero muy comunes, respecto a una práctica sexual común como es el sexting:
En primer lugar, existe una dificultad generalizada para ubicarla como práctica sexual propiamente dicha. Aquí podemos ver la prolongación online de mitos coitocéntricos, como el de los “preliminares”, que diferencian caricias, besos, etc., del “sexo verdadero” o coito. También tenemos la extendida y errónea equiparación entre sexting y sexpreading, donde se confunde una práctica sexual consistente en el intercambio de mensajes o fotografías propias de carácter sexo-afectivo, con una forma de agresión sexual consistente en difundir y/o enseñar material de carácter sexo-afectivo de terceras personas sin su consentimiento. En este caso tenemos la versión digital de la larga “tradición” de culpabilizar a la víctima por haber sufrido una agresión.
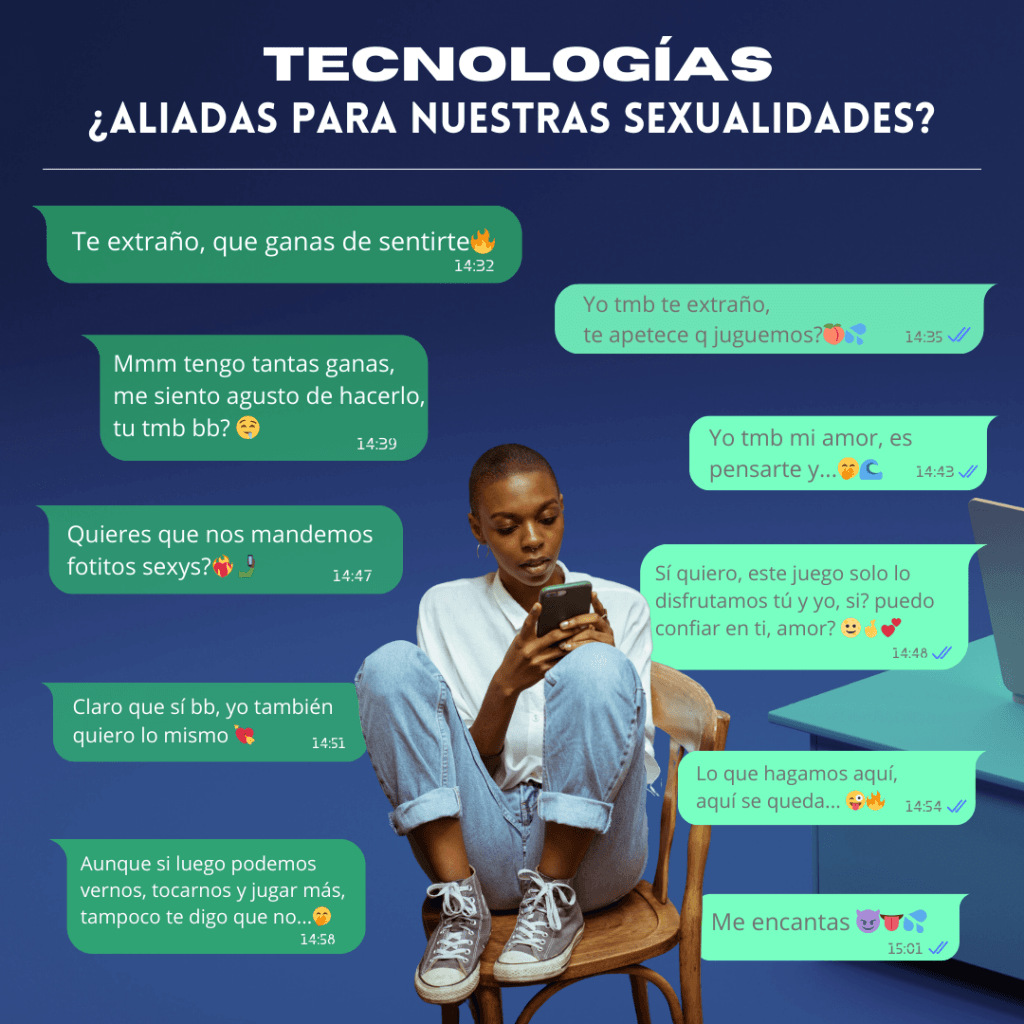
Quizás la principal innovación sea técnica. El propio uso de dispositivos como el teléfono móvil han generado una nueva dimensión para la práctica social, la esfera digital. En los 90 Doren Massey, notable geógrafa feminista, diferenció entre espacio y lugar: el espacio es la infraestructura, mientras que el lugar se vertebra a partir de las prácticas llevadas a término en dicha infraestructura. Por ejemplo, el espacio es la sala polivalente de un centro cívico que, según la actividad realizada en cada momento, se constituye en el lugar donde aprendemos música, jugamos a rol, etc. En 2019, la antropóloga Sarah Pink en su libro sobre etnografía digital aplicó las teorías de Massey al ámbito online, entendiendo que Internet es un espacio/lugar articulado por prácticas que fluyen orgánicamente de la dimensión online al mundo offline y viceversa.
Sin embargo, algo tan evidente para Pink, en la cotidianidad, no parece estar tan claro. Pensemos en el teléfono móvil, el cual, además de aportar grandes facilidades y oportunidades para comunicarnos y relacionarnos, también facilita otras cuestiones como agredir a distancia y en grupo. Esto redimensiona exponencialmente las consecuencias para las víctimas y mitiga la carga moral para quienes agreden, es decir: cuando una fotografía se reenvía sin consentimiento hasta hacerse viral, no solo significa que están involucradas personas desconocidas para la víctima, sino que además esta es agredida en círculos que son completamente ajenos a su conocimiento por una cantidad y variedad de persona inimaginable en un mundo meramente analógico. Por el contrario, en muchas ocasiones, el teléfono media entre las personas agresoras y el acto que han cometido, alejándolas física y simbólicamente de la agresión y generando la autopercepción complaciente de una responsabilidad atenuada.
Como la escopeta en las guerras entre nuers y dinkas, los dispositivos digitales multiplican el daño al tiempo que transforman la distancia material en distancia social, dificultando los procesos de empatía. En ambos casos observamos atajos culturales para surfear con displicencia la vertiente ética y moral no solo de la tecnología, sino también de la propia complicidad con las violencias estructurales. En definitiva, si nuestra sociedad incorpora los dispositivos digitales a sus sexualidades, pero lo hace desde perspectivas coitocéntricas y patriarcales, es indudable que dichas innovaciones irán en detrimento de las libertades en general y de las libertades sexuales en particular. Quizás una forma más reflexiva de navegar entre tantos y desbordantes adelantos comience por preguntarnos: ¿Quién hace qué y por qué?
Autoría: Ismael Fernandez